A Martín le encantaba comer en casa de los Rolando. Allí siempre había risas en la mesa, conversaciones caóticas y divertidas y platos rebosantes de comida deliciosa. Todo muy diferente de las comidas en su propia casa; los silencios eternos, los pulcros manteles, las buenas maneras que impedirían a uno disfrutar de la comida, si es que ésta fuese buena. Pero la comida casi nunca era buena en casa de Martín, como bien repetía su padre con tono de agrio reproche.
En casa de los Rolando no había cocinera. Tampoco era la madre de Hugo, la señora Rolando, la encargada de cocinar, aunque lo hacía a menudo. Casi siempre era el propio señor Rolando (¡qué diría su padre de ese hombre si lo supiese!) el encargado de preparar los alimentos para toda la familia, porque su esposa estaba demasiado ocupada cosiendo vestidos para señoritas de buena familia (“todas quieren el vestido para mañana mismo“, decía Marta Rolando, no quejándose, sino con una sonrisa comprensiva, encogiéndose de hombros, meneando la cabeza y sin levantar la vista de su labor). Y muchas veces eran los niños Rolando los que ayudaban en la tarea. Incluso Martín participaba siempre iba a jugar con Hugo, y la verdad es que lo pasaba muy bien entre los fogones, mientras el señor Rolando dirigía el juego como un alquimista moderno; un poco de esto, un pellizco de lo otro, ¿qué tal si probamos lo de más allá?
En casa de Martín, cada poco tiempo había una cocinera nueva. Ninguna duraba demasiado. Y no porque no hiciesen bien su trabajo, qué va, es que ninguna soportaba más de allá de dos o tres semanas que la señora de la casa estuviese constantemente entrando en la cocina, quejándose de que sobraba tal o faltaba cuál, cerrando con llave la alacena cada cinco minutos como si la fuesen a robar un tarro de mermelada o una botella de leche, indicando la cantidad exacta a echar de cada ingrediente en la comida, esa comida de la que luego se quejaba con malos modos el señor de la casa, diciendo que sólo él tenía la mala suerte de contratar a las más inútiles cocineras del país.
Cuando Martín comía en casa de los Rolando (siempre que podía, en realidad) sus padres sabían que iba con un compañero de la escuela. Pero no sabían realmente con cuál. No se hubieran imaginado que el callado y aplicado muchacho jugase al fútbol en un callejón semi vacío con un balón de cuero pinchado con el hijo de un portero, de un carbonero y de una costurera, los tres niños becados en el prestigioso y carísimo colegio al que habían acudido desde varias generaciones atrás todos los miembros varones de la familia. Y mucho menos se hubieran podido imaginar que se subiese a una banqueta destartalada de casa de los Rolando (un hogar donde el padre, herido de guerra, se ocupaba de los niños y los quehaceres domésticos mientras la madre cosía y cosía desde el amanecer hasta el anochecer) para poder echar unas hierbas a una cazuela.
El señor Rolando era especialista en sopas. Y lo era porque llevaban mucha agua y salían ricas y baratas. Picaba hierbas frescas ( a veces eran Hugo y Martín, o algunos de los pequeños los que las cogían detrás de la estación del ferrocarril, donde jugaban a las guerras y donde crecían, silvestres, tomillo, romero, acederas y hasta ortigas) y poco más. Alguna verdura, la que estuviera barata en el mercado. Y un puñado de legumbres, unos trozos de patata o unos dados del pan que se quedaba duro. Si había suerte y la señora Marta había cobrado sus trabajos (“mira que siempre tardan en pagar más los que más tienen, qué curioso es el mundo“, decía a menudo Marta Rolando, sin quejarse, simplemente exponiendo una realidad, sin apartar la vista de su costura) le ponían unos trozos de carne y servían postre al final.
En casa de los Rolando siempre había más niños que sus siete hijos. Martín comía allí no menos de dos o tres veces por semana, invitado por Hugo. Sus hermanos también solían invitar a sus amigos. No era raro que en la mesa se juntasen más de una docena de personas.
El señor Rolando, al que le faltaba una pierna y tres dedos de una mano (“cosas de las guerras y la juventud”, le había dicho en una ocasión) era un experto pescador. El pescado era algo que raramente faltaba en la mesa de los Rolando, siempre fresco y delicioso, y a Martín le encantaba porque en su casa siempre estaba oculto bajo espesas y pesadas salsas que enmascaraban su sabor. El señor Rolando se sentaba frente a las barandillas del paseo marítimo casi cada mañana (incluso si llovía o nevaba) y echaba sus cañas. Tenía tres, ninguna nueva, pero tenía buena mano y raro era el día que no llevaba una cesta llena para casa después de unas pocas horas. Ponía gusanos en la punta, o las tripas de lo que había pescado el día anterior, y los peces picaban uno tras otro. Tenía buena mano. Algunos vecinos decían que tenía un don.
En casa de los Rolando, el pescado era feo y tenía nombres raros, pero siempre estaba delicioso. Cuando tenía muchas espinas o si había sido un día especialmente afortunado de pesca, se escabechaba con ruedas gruesas de zanahoria, cebolla en rodajas, laurel y bayas de enebro (que según le habían explicado a Martín habían sido recogidas en el parque del ahorcado). Cuando eran piezas grandes, se asaban en el horno de leña, sin la espina central y rellenos de vegetales (de acederas silvestres, de espinacas o de estragón) sobre una cama de ruedas de patata y mucha cebolla. Los pescados más insípidos iban envueltos en finísimas lonchas de tocino y luego se servían con la salsa especial del señor Rolando, que se hacía en un enorme mortero (y todos los niños se turnaban para darle al almirez, porque les encantaba) con vinagre, tomillo, pimiento seco, mucho ajo, orégano y sal. Los peces de menor tamaño se cocinaban en una cazuela con mucha cebolla y ajo unas veces, con puerros y perejil en otras o, en días especiales, se cocían en una especie de salsa hecha con leche, harina y estragón.
Martín hubiera querido invitar a su casa a Hugo alguna vez, pero no tenía permiso de su madre para invitar a amigos. También hubiera querido llevar al señor Rolando alguno de los tesoros que su madre guardaba en la alacena, pues sabía que entre sus manos serían auténticos manjares; los tarros de aceitunas que llegaban de la finca cada año, como las mermeladas o las conservas de verduras y hasta las orzas de chorizos o las vasijas de caza enmantecada. Porque además él sabía que en casa de los Rolando se vivía con lo justo y que en la suya sobraba. Pero también sabía que era imposible robar algo de la alacena, igual que sabía que el señor Rolando no aceptaría caridad. Y en el fondo, aunque se sentía egoísta, se alegraba, porque quería decir que en aquella casa, aquella familia, le querían y no le quedaría la duda de si en aquella casa, aquella familia, le admitían sólo a cambio de algo material.
Una mañana de mediados de Mayo, el señor López de Zuricalday, Don Alfonso, se encontró en la puerta de los juzgados con Don Gonzalo de la Garza, el padre de Hugo de la Garza, compañero de colegio de Martín. Don Alfonso se acercó a darle las gracias por las continuas invitaciones al pequeño y a invitar a Don Gonzalo y familia a pasar en el verano unos días en la finca familiar; los niños podrían jugar, ellos con los muchachos mayores salir de cacería y las señoras se entretendrían con sus cosas. Pero Don Gonzalo, aunque aceptó de buen grado la invitación, le contradijo en lo que a Martín se refería, pues hacía meses que no aparecía por su casa con con Hugo. Fue así que Don Alfonso descubrió que era otro Hugo el gran amigo de su hijo, y quienes eran sus padres.
Don Alfonso pasó dos días horribles sumido en la vergüenza. No porque le pareciese mal que el menor de sus vástagos se relacionase con gente de menor escala social, nada de éso, él se tenía por hombre de mundo y sabía que en esta vida más valía tener amigos hasta en el infierno y que de todos se aprendía algo, sino por las innumerables veces que su hijo, su consentido hijo al que no le faltaba de nada, hubiera podido robar un bocado a uno de los niños Rolando. ¿Cómo podía hacer ver a Martín lo mal que estaba lo que había hecho, si el muchacho sólo hablaba de lo bien que le trataban y de la rica comida del señor Rolando? ¿Y cómo podía compensar a los Rolando sin que sintieran que les ofrecía una limosna, sin ofender su autoestima y orgullo? La lógica le indicaba que debería actuar como había hecho con Don Gonzalo de la Garza, pero la razón no lo admitía; su mujer pondría el grito en el cielo, los invitados se sentirían fuera de lugar y él no sabría cómo actuar junto a ellos.
Dos noches de desvelo, terminaron por darle una idea cuando en el desayuno su mujer despidió a la enésima cocinera que tenía la desdicha de caer en su hogar. Sin elevar la voz (y esos discursos eran los que su esposa más temía) le pidió la llave de la alacena y declaró que a partir de entonces las cocineras eran cosa suya; prohibió a su mujer volver a pisar la cocina para instruir y aleccionar a ninguna empleada, bajo la amenaza de retirarla a la finca dejando en la Casa Grande sólo a los varones de la familia, una amenaza que sólo había usado antes en una (grave) ocasión y había surtido efecto inmediato. Después, se acercó a casa de los Rolando y después de agradecer las reiteradas invitaciones al pequeño Martín, ofreció al señor de la casa un puesto permanente de cocinero, de chef, como en las más cosmopolitas y adineradas familias del continente.
Don Alfonso no pudo imaginar en ese momento que su supuesto sacrificio se convirtiese en una bendición para todos; prosperidad para los Rolando y deliciosa alegría en la mesa para los López de Zuricalday por muchos años. Pero desde que probó la primera sopa de pescado de su nuevo cocinero, supo que gracias al pequeño Martín, no volvería a discutirse por la mala comida en su hogar.



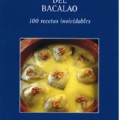
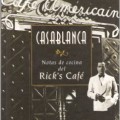
Una historia muy bonita.
😉 Muchas gracias, Isa.
Feliz fin de semana.
Qué bonito relato Marhya. ¿Veremos algún día un libro tuyo con estos relatos culinarios que noss brindas de vez en cuando?. Desde aquí te animo a que sigas cultivando esa vena literaria que tienes. Besos.
Precioso,me gusta mucho como escribes!!!
Un besazo guapa
¡Uy, eso son palabras mayores! Jejeje, muchas gracias.
Besos.
¡Muchas gracias, Carmen! Me alegro mucho de que te guste.
Besos.
Marhya siempre es un momento muy agradable leer uno de tus relatos culinarios :o)
Tienes un talento que tienes que cultivar, a ver si un día tendremos entre las manos un libro tuyo?!
Uym, eso ya son palabras mayores!!
Me alegro un montón de que te haya gustado 🙂
Besos! <3